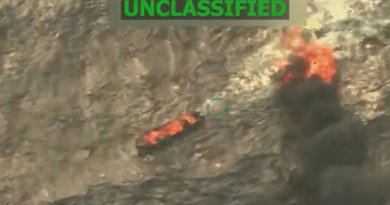Sin seguro, los pacientes inmigrantes podrían enfrentar una “deportación médica” no regulada
La desordenada mesa de la cocina de Junior Clase retrata su vida en Estados Unidos. Dispersos sobre ella hay botellas de desodorante y acondicionador que envía a República Dominicana, una Biblia en español y un aparato ortopédico de plástico para su esposa, Solibel Olaverría.
Olaverría comenzó a tener intensos dolores de cabeza y vómitos cinco meses después de reunirse con su esposo en EE. UU. En la sala de emergencias, le diagnosticaron un aneurisma cerebral; durante la cirugía para detener su ruptura, sufrió un derrame cerebral y fue inducida al coma.
Dejó la casa adosada de la pareja en Allentown en diciembre de 2022 y aún no ha regresado. A Clase le preocupa que nunca lo haga.
En febrero de 2023, dijo Clase, los administradores del hospital sugirieron transportar a su esposa, todavía en coma, a un centro en República Dominicana, una opción que él rechazó.
“Me dijeron que podían devolverla a mi país”, dijo, incluso sin su consentimiento. “En ese momento, le faltaba un trozo del cráneo… Si la subían a un avión o un helicóptero, era posible que muriera”.
Aunque el gobierno federal es la única entidad con jurisdicción para expulsar a personas de los EE. UU., los hospitales de todo el país a veces devuelven a sus países de origen a pacientes no ciudadanos sin seguro que necesitan atención a largo plazo.
Los defensores de derechos humanos lo llaman «deportación médica». Los hospitales y las empresas de transporte médico lo llaman «repatriación médica». Sea cual sea el nombre, la práctica se encuentra en una zona ambigua, tanto ética como legal, sin regulaciones federales específicas, conocimiento público generalizado ni un sistema nacional de seguimiento.
Ante opciones de atención limitadas, algunos pacientes inmigrantes y sus familiares pueden decidir voluntariamente continuar el tratamiento fuera de Estados Unidos. Otras veces, dicen los expertos, el proceso ocurre sin pleno consentimiento.
Lori Nessel, profesora de la Universidad Seton Hall que supervisó un informe de 2012 sobre la repatriación médica, dijo que la práctica equivale a una “deportación privada”.
“Básicamente, los estaban deportando”, dijo, “pero fuera del proceso legal de deportación, porque no había ningún tribunal de inmigración involucrado”.
Aunque algunos gobiernos extranjeros rastrean estas repatriaciones, los datos son inconsistentes y no reflejan si los pacientes querían regresar, sentían que no tenían otra opción o se vieron obligados a irse.
Durante las últimas dos décadas, académicos , defensores y periodistas han luchado para ponerle un número a este fenómeno, que involucra una red enmarañada de hospitales, compañías de transporte aéreo y consulados que trabajan en diferentes estados y países.
Desde 2020, el Proyecto de Migración Libre, con sede en Filadelfia, ha dado seguimiento a 19 casos de pacientes que enfrentan deportación médica, mediante derivaciones y una línea telefónica directa. Seis de ellos llegaron en el primer semestre de 2025, procedentes de ciudades de Pensilvania, pero también de Florida, Nueva Jersey y Nueva York, según Adrianna Torres-García, subdirectora de la organización.
“Hemos tenido un mayor volumen de casos en el mismo periodo que en cualquier otro año”, dijo Torres-García. “También se trata de casos más complejos”.
Los expertos creen que la deportación médica ocurre con más frecuencia de lo que los esfuerzos de rastreo toman en cuenta, y algunos temen que los casos ahora puedan aumentar, dado que la práctica se encuentra en la intersección de la atención médica y la inmigración, dos sistemas que están experimentando cambios drásticos en la segunda administración de Trump.
Desde el principio, Olaverría pudo recibir tratamiento bajo una ley federal que exige que los hospitales participantes de Medicare brinden atención estabilizadora a cualquier persona con una condición de emergencia, independientemente de su seguro médico, capacidad de pago o estatus migratorio. Los hospitales pueden entonces solicitar un reembolso a través de Medicaid de Emergencia .
Sin embargo, la ley de recortes de impuestos y gastos que el presidente Donald Trump firmó en julio reduce significativamente la cantidad que el gobierno destinará al Medicaid de Emergencia. La ley también impide que algunos inmigrantes, incluidos refugiados y asilados, tengan acceso a Medicaid y Medicare tradicionales.
Los inmigrantes sin estatus legal han sido inelegibles para estos programas durante mucho tiempo, e incluso los titulares de tarjetas verdes tienen que esperar cinco años antes de ser elegibles para Medicaid.
En efecto, dijeron los expertos, los cambios dejarán a aún más inmigrantes sin seguro y proporcionarán menos fondos para atención de emergencia si la necesitan.
“Si los inmigrantes no pueden acceder a tanta cobertura, tampoco podrán recibir tanta atención médica”, dijo Andrew Cohen, abogado de Health Law Advocates, un bufete de abogados de interés público en Boston. “Ahí es donde las deportaciones por motivos médicos podrían aumentar considerablemente”.
El requisito legal de tratar a cualquier persona con una condición de emergencia no desaparecerá, afirmó Benjamin Sommers, investigador de políticas sanitarias de la Universidad de Harvard. Sin embargo, dado que el gobierno federal destina menos fondos a Medicaid de Emergencia, los estados también podrían decidir reducir la financiación destinada a la atención de emergencia, trasladando la carga a los hospitales o a las personas.
Los pacientes «reciben facturas que a menudo no pueden pagar y que suelen ir a cobranza», dijo Sommers, y añadió que algunos incluso podrían declararse en quiebra. «A veces vemos hospitales que desvían pacientes… Creo que habrá más casos así».
Raymond Lahoud, un abogado de Pensilvania que representa a hospitales y redes de salud en casos relacionados con la inmigración, dijo que los hospitales cumplen con sus obligaciones de tratar a todos los pacientes, pero a menudo necesitan considerar más opciones una vez que esos pacientes están estabilizados.
“Llega un punto en el que el hospital ha hecho todo lo que podía hacer desde el punto de vista médico y ahora esa persona tiene que pasar al siguiente paso en la rehabilitación o a ciertos tipos de cuidados al final de la vida”, dijo.
Los ciudadanos estadounidenses podrían ser dados de alta a otros hospitales, centros de atención a largo plazo o a sus familias. Los extranjeros, con acceso limitado a un seguro médico, podrían ser enviados a un centro en su país de origen.
En ocasiones, los hospitales contratan a empresas privadas de transporte médico para que realicen repatriaciones y brinden atención médica en vuelo. Estos servicios suelen costar decenas de miles de dólares, pero aun así pueden ser más económicos que la atención a largo plazo o indefinida; en EE. UU., la atención hospitalaria para pacientes hospitalizados costó un promedio de $3,132 por día en 2023, según la firma de investigación de políticas sanitarias KFF .
“Desafortunadamente, se convierte en una carga financiera para el hospital”, dijo Craig Poliner, presidente de MedEscort, una empresa de transporte aéreo médico con sede en Allentown que trabaja con hospitales para facilitar las repatriaciones médicas.
Poliner insistió en que MedEscort nunca repatriaría a un paciente sin consentimiento y dijo que los funcionarios de la compañía trabajan con los hospitales para seguir las pautas de alta de la Asociación Médica Estadounidense .
“Los pacientes realmente se recuperan mejor en sus propios países, en su propia cultura”, dijo. “No obligamos a nadie a volver. Los convencemos de por qué creemos que es mejor. Si tenemos el enfoque adecuado, suele resolverse solo”.
Sin embargo, los defensores señalaron que el estatus migratorio, la falta de seguro, la lesión o enfermedad en sí, la falta de familiaridad con el sistema de atención médica y las barreras del idioma pueden obstaculizar la capacidad de alguien para dar su consentimiento informado.
En 2013, John Sullivan, trabajador social residente en Tempe, Arizona, viajó a México para estudiar la repatriación médica gracias a una beca Fulbright. Entrevistó a pacientes que habían sido repatriados, junto con sus familiares, personal sanitario y funcionarios mexicanos.
Sullivan afirmó que las circunstancias que rodearon el consentimiento en algunos de esos casos eran «poco claras». «Era casi como si los migrantes describieran la sensación de no tener otra opción», afirmó.
Olaverría ingresó a Estados Unidos con una visa de turista temporal y, cuando buscó tratamiento, no contaba con seguro médico. A principios de marzo de 2023, según Clase, los administradores del hospital le dieron un ultimátum: buscara atención para su esposa en otro lugar o procederían con su traslado a la República Dominicana.
Clase dijo que la única opción que sentía que tenía era mantener a su esposa donde estaba. No creía que sobreviviera al vuelo a República Dominicana, y si lo hacía, no confiaba en que recibiera la atención que necesitaba allí. No podía cuidarla adecuadamente en casa, y ella no tenía seguro que cubriera el costo de otro centro en Estados Unidos.
Defensores locales conectaron a Clase con el Proyecto de Migración Libre, que organizó protestas contra el traslado de Olaverría. Afuera del hospital, los manifestantes portaban carteles caseros en colores neón exigiendo el fin de la deportación médica.
Tras la cobertura mediática local , dijo Clase, los administradores del hospital acordaron posponer el traslado si podían colaborar para encontrar otra opción de atención a largo plazo. El hospital no respondió a las solicitudes de comentarios.
La cobertura mediática del caso de Olaverría ayudó a impulsar el interés en un proyecto de ley ante el Ayuntamiento de Filadelfia para detener las repatriaciones médicas no consensuadas y, en diciembre de 2023, se convirtió en la primera y única ley del país que prohíbe la práctica, según los expertos.
La política requiere que los hospitales de la ciudad obtengan el consentimiento por escrito de los pacientes y proporcionen información sobre sus derechos y opciones de atención antes de transferirlos fuera de los EE. UU. También requiere que los hospitales determinen si los pacientes son elegibles para programas que podrían pagar su atención y, de ser así, ayudarlos a inscribirse.
Los hospitales de Filadelfia también deben informar las repatriaciones médicas al Departamento de Salud Pública de la ciudad. El portavoz de la agencia, James Garrow, indicó que los hospitales presentaron cinco informes de repatriación en 2024, el primer año calendario completo para el que se recopilaron datos.
Claudia Martínez participó en la campaña para aprobar la ley después de que su tío enfrentara la repatriación médica. Las fotos personales, los recuerdos de su boda y las citas bíblicas que adornan las paredes de su sala de estar cuelgan junto a un «Premio al Poder Comunitario» de la Coalición de Inmigración de Pensilvania.
“No quiero que nadie pase por lo que yo pasé”, dijo Martínez.
En mayo de 2020, una motocicleta atropelló al tío de Martínez, un inmigrante guatemalteco. Cuando Martínez llegó al hospital, lo encontró en coma e intubado, con heridas que lo dejaban casi irreconocible.
Semanas después, dijo Martínez, una trabajadora social del hospital preguntó por el estatus migratorio de su tío. Posteriormente, se enteró de que el hospital y MedEscort planeaban trasladarlo a un centro en Guatemala.
“Estaba en shock”, dijo Martínez. “Estaba intubado… No estaba en condiciones de viajar”.
Dijo que rechazó el traslado en conversaciones con funcionarios del hospital y MedEscort, pero Poliner afirmó que MedEscort obtuvo autorización para la repatriación de familiares en Guatemala. Martínez lo niega.
Finalmente, Martínez se conectó con el Proyecto Migración Libre, que organizó una protesta frente al hospital el día del traslado programado de su tío.
Al final, se descartó la deportación por motivos médicos. Finalmente, con la ayuda de defensores comunitarios, el tío de Martínez pudo acceder a un seguro médico estatal. Se mudó a un centro de rehabilitación y permaneció allí tres años, hasta que se le venció el seguro.
En mayo de 2024, su familia decidió que lo mejor para él era regresar a Guatemala para estar en casa con su esposa. Ya puede caminar de nuevo, pero tiene importantes problemas de memoria.
«Es alguien a quien le encanta bromear», dijo Martínez. «Creo que no perdió con esto».
Los consulados a menudo participan en el transporte médico de sus ciudadanos, ayudando a obtener documentos de viaje y, ocasionalmente, pagando los pasajes de avión en vuelos comerciales menos costosos.
Entre 2014 y 2024, la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica de México reportó 8,227 repatriaciones médicas; 328 de ellas ocurrieron en 2024. Los datos no distinguen entre pacientes que querían regresar y aquellos que se sintieron presionados o coaccionados.
“A veces el nivel de atención que van a recibir en sus lugares de origen… no se va a comparar con el que reciben aquí, y ellos lo saben, por eso es muy raro que un paciente diga: ‘Quiero irme’”, dijo un funcionario consular mexicano, que no quiso ser identificado para evitar repercusiones en su trabajo continuo con los hospitales.
Si los pacientes desean quedarse en Estados Unidos, es posible que desconozcan las opciones disponibles. Los hospitales también podrían desconocer las alternativas, afirmó Cohen, quien dirige un programa que ayuda a los pacientes inmigrantes elegibles a acceder a un seguro médico.
En algunos estados, los inmigrantes que no califican para los programas de seguro federales pueden tener acceso a ciertos programas financiados por el estado .
“(Los hospitales están) haciendo de manera preventiva algo que ni siquiera necesitarían hacer si conocieran estas vías para lograr una mejor cobertura”, dijo Cohen.
En mayo de 2023, Olaverría fue trasladada a un centro de cuidados a largo plazo en Allentown. Dos meses después, despertó del coma. Todavía no puede caminar ni usar el baño por sí sola, y solo puede decir unas pocas palabras.
Más tarde ese mismo año, Clase y su esposa obtuvieron la acción diferida por motivos médicos, lo que les permitió permanecer temporalmente en el país. También les permitió a Clase obtener un permiso de trabajo y a Olaverría acceder a asistencia médica de emergencia del estado.
Entre sus dos trabajos y la asistencia a la iglesia tres veces por semana, Clase mantiene su ritual de visitar a su esposa todos los días. Hay ramos de flores en la estantería de su habitación.
Le limpia la boca, le acomoda el cuello y le masajea las manos enroscadas. Y sigue contándole historias que la hacen reír.
Para él, la vida fuera de esta rutina es prácticamente inexistente. Al llegar a casa cada noche, duerme y a veces llora.
“Este país te consume”, dijo.
Clase y Olaverría están trabajando para solicitar una visa que les permita quedarse más tiempo. Pero su capacidad para continuar en cuidados a largo plazo es incierta.
A pesar de ello, Clase sigue adelante, centrado en los caminos familiares de su rutina diaria, todos los cuales conducen a Olaverría.
“La mayor parte de mi tiempo”, dijo, “se lo dedico a mi esposa”.